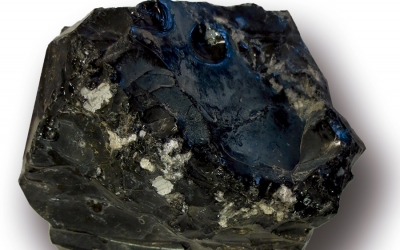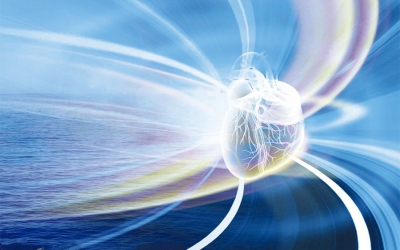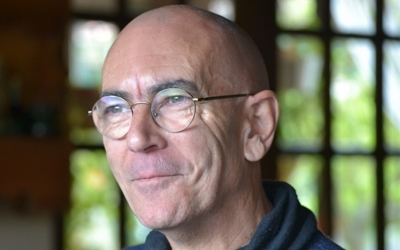Manuel del Álamo
No existe mejor sinónimo de la palabra pensar que la palabra vagar. Nos lo recordaba Guillermo Fadanelli en un brillante alegato sobre el infatigable paseante pero sin prisas, curiosos pero sin prejuicios demasiados molestos.
Vagar, estar desempleado, ser jubilado, estar hasta el moño del trabajo que nos toca... ser pacientes y algún día, pasear a nuestra bola, tan libres de prejuicios que, incluso, debemos estar convencidos de que nuestro vagabundeo, al menos ese día, no nos va a ser provechoso, es todo un reto.
Porque en el mundo que vivimos, de prisas y trabajo, de rentabilidad y productividad, de angustias y deshumanización, debemos y podemos dejarnos llevar por lo que tan acertadamente Baudelaire definió por el espíritu flaneur, esto es, paseante curioso, desinhibido, que encuentra belleza, placer, sosiego en su deambular. El orden lo pone el o la paseante.
Lo importante es que es una decisión seria, definitiva: me voy a pasear. No porque tenga colesterol. No. O se me cae la casa encima. No. El espíritu flaneur, tan francés, no trata de eso.
Siguiendo la estela del yerno de Carlos Marx, un hombre dado increíblemente a la abulia a pesar de sus voluminosos trabajos, Paul Lafargue y su memorable ensayo “Derecho a la pereza”, descubrimos que el capitalismo ahora y siempre prohíbe dos cosas, el regalo y el aburrimiento.
Retemos pues a la fiera y regalemos y aburrámonos. Paseando. Como escribió Eva Hache: “¿No será más fácil parar un poco, no tener tantos quehaceres, criar hijos lentos y aprender a aburrirnos juntos?”. Incluso existe una asociación de peatones militantes, APIE, que organizó hace unos años en la Casa Encendida de Madrid una exposición bajo el sugerente título de “Ando, luego existo”.
Porque efectivamente en esta época tenebrosa, que dicen algunos que es la vuelta a la Edad Media oscura, donde reina la arbitrariedad y la morfina, las técnicas de supervivencia pueden ser las más sencillas. Siempre lo son.
Una de ellas, sin duda, aprender a vagabundear, convertirse en un afrancesado confeso, un flaneur seguidor de Pierre Charron, un portentoso racionalista del siglo XVII, bien alejado del pesado de Descartes, que proclamaba un sencillo lema de vida: “Poco y paz”.
Pasear es poco. Sí. Y da sosiego. Como escribió Henry David Thoreau en su ensayo “Caminar”, en 1862: “No podría mantener la salud ni el ánimo sin dedicar al menos cuatro horas diarias a circular por bosques, colinas y praderas”. Quizás es un ejemplo extremo, pero hay más.
Muchos han sido los escritores que han defendido la pasión y la terapia de pasear por las calles de su ciudad sin rumbo fijo, dejándose llevar, con tranquilidad. Por lo menos alguna vez.
Henri James (1843-1916) defendió en una ocasión que la costumbre de pasear estaba en su forma de escribir. No está nada mal para el autor de obras como “Los europeos” y “Washington Square” y sus memorables cuentos.
Autores más modernos como Julio Cortázar, en su cuento “Las babas del diablo”, elogian a quienes -en esta ocasión en París- pasean por la ciudad sin rumbo ni propósito aparente, al vaivén de las mareas de la multitud, demorándose frente un escaparate, una estatua o ante “ ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra”. Oliveira y Maga en su “Rayuela” particular no se citan, se encuentran en los puentes de París, sin atenazarles con promesas de hierro.
No nos sorprende que el reconocido, en nuestros días, fotógrafo Eugene Atget se pasase toda su vida, anónimo y modesto, fotografiando parisinas calles solitarias y detalles urbanos y humanos singulares que hoy nos transmiten una atmósfera extraordinaria de paseante empedernido.
Ya lo afirmaba Sandor Marai: “Sólo a través de los detalles podemos comprender lo esencial, así lo he experimentado en los libros y en la vida. Es preciso conocer todos los detalles, porque nunca sabemos cuál puede ser el importante”.
La literatura clásica nacional está repleta de estos detallistas, vagos y paseantes redomados.
Hablamos del “Mio Cid” y su desenfrenada pasión, violenta sin duda, por recorrer los caminos de los reinos de España del año mil por motivos, en el fondo, fútiles. Lo importante para el Campeador era escapar, ver, pasear y saquear y quizás huir de Jimena y sus hijas. Eran otros hombres.
Y naturalmente dos clásicos imprescindibles sobre el vagabundeo y el paseo. La sabia locura de Don Quijote y Sancho Pancha, de Cervantes, por los campos de Montiel, y el “Lazarrillo de Tormes”, según algunos investigadores de Hurtado de Mendoza, un extraordinario viaje y paseo por aquel siglo no tan de oro.
El relativismo escéptico pero humanista de estos sagrados libros que releer en estos atribulados tiempos os proponemos como un ejercicio interesante y útil pues sus protagonistas son generosos, fuertes y un poco cabras. Lo que necesitamos.
Recapitulemos. Hay lugares, espacios, memorias, historias en nuestras ciudades invisibles, pero que atraen y atrapan.
Descubrirlas, solos o bien acompañados, es un desafío pendiente. Es lo que Thierry Paquet llama la ecología temporal que reivindica el uso de la lentitud, la mirada y el paseo. A pasear pensando con flotante atención en lo que vemos, el mundo, abiertos siempre a las sugerencias de la calle, a los más leves sobresaltos de la conciencia, invitaba también Montaigne, uno de los clásicos cuya obra, a la vez fluida y lenta, es lectura ideal para los atardeceres perezosos. (Babelia, 19-07-14 Manuel Rodríguez Rivero).
Elogio del paseo. Palabra de Erasmo de Rotterdam.