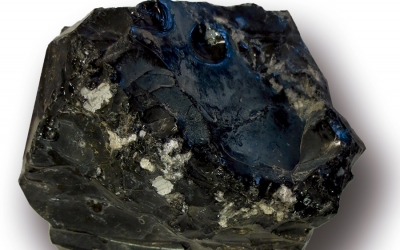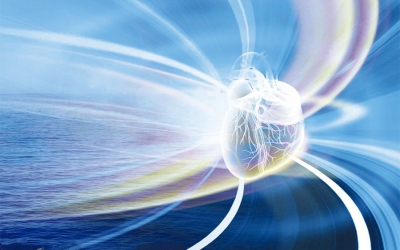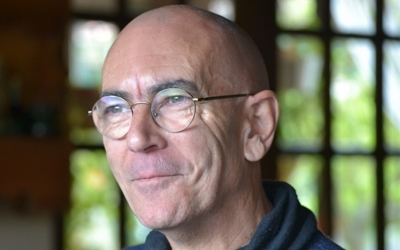Davinia Lacht
Hace unos días fui a dar un paseo por el bosque y los árboles nunca habían sido tan altos, ni su disposición tan caóticamente perfecta. Los troncos caían con la elegancia de una bailarina, las ramas se entrecruzaban en posturas inverosímiles y parecía que los arbustos desmelenados acababan de despertar.
Los árboles nunca habían sido tan dignos ni me habían saludado con tanto respeto y delicadeza. Era tal la belleza de la estampa que decidí abandonar el camino principal de tierra por sentir que el bosque me invitaba, con un sutil susurro, a adentrarme en él. Así pues, acepté la sugerencia y me sumergí en esa abundancia como quien entra en casa ajena: sin querer molestar, con agradecimiento, con cuidado para no alterar demasiado su estado original ni hacer ruido de más. Entré a hurtadillas consciente del privilegio de formar parte de ese mundo. Fui ese mundo. Me senté sobre un tronco y me sentí como aquel a quien reciben con alegría y toda clase de cuidados después de una larga ausencia. De repente, una tormenta de verano a destiempo. El agua caía, pero no sobre mí. Miré hacia arriba para descubrir que las ramas interpuestas me cubrían armoniosas. Arropada, escuchaba la lluvia mientras se acentuaba el olor a tierra húmeda. El bosque al que me había sentido invitada velaba por mi bienestar. Al cabo de unos minutos, la tormenta cesó tal y como había empezado.
Salí del bosque de vuelta al camino y en mi mundo no había pasado nada, pero la tierra estaba empapada y todo brillaba más verde que nunca. El sol relucía y yo estaba seca.
Fue un instante tan sencillo, de apariencia tan insignificante, que uno diría que fue mera coincidencia. Sin embargo, fue mágico de pura sencillez. Los ojos del alma me mostraron la grandiosidad y sabiduría que reside en la naturaleza inalterada. Se podría decir que era la primera vez que veía aquel bosque que tantas veces había visitado. ¡Estaba repleto de vida! Cada rama, cada hoja, el cantar de los pájaros y el verde del musgo expresaban una razón de ser. El sutil movimiento de esos árboles que conocen tantas primaveras, el crujir de la madera... Todo, todo era un reflejo de esa vida que va más allá de la nuestra propia. Rezumaba perfección.
Vivir a cámara lenta nos permite escuchar la voz que tan a menudo nos habla y que obviamos por hacer caso al ruido de la cabeza. Esa atención, esa delicadeza que surge de saber que vivir es un milagro nos devuelve a un ahora cargado de regalos en cada una de sus expresiones. Hasta lo más insignificante tiene un porqué. Saber ver con los cinco sentidos nos recuerda que la vida es un constante diálogo con la esencia de eternidad que permea todo lo creado. Es un diálogo involuntario e irremediable que puede traducirse en admiración y respeto por aquello que a menudo miramos sin ver, oímos sin escuchar. De pronto, existe vida donde nunca la había habido y el simple hecho de hacer la cama o lavarte los dientes te recuerda el regalo de cada bocanada de aire.
Hay una grandeza inmensurable que nos guía, nos inspira y nos lleva protegidos entre algodones.
¿Cómo sería este mundo si aprendiéramos a contemplarlo tal y como es?
La verdadera vida solo puede darse en un reconocimiento mutuo, una interacción cargada de respeto, consecuencia de haber visto con el mirar del alma. Cuando nuestros actos nacen de la fuente de eternidad interior no podemos menospreciar, no podemos dañar, no podemos ignorar ni dejar de prestar atención a lo que nos rodea. ¡¿Cómo hacerlo?! Surge la conciencia de que somos uno con todo nuestro entorno, somos uno con todos aquellos en nuestro entorno. Y vaya, ¡es alucinante ver tantas expresiones, tantos colores, tantas formas irrepetibles, tanta magia!
¿Cómo sería este mundo si de verdad nos interesáramos por él y no por lo que podemos conseguir de él? ¿Podemos ver vida en un objeto inerte? ¿Y qué hay de la interacción con las personas? ¿Sabemos relacionarnos con otros seres humanos y entender sus miedos, sus anhelos, el porqué del cómo? ¿Somos capaces de ir más allá de nosotros mismos y actuar conscientes del hilo de eternidad que nos une a todos, conscientes de que más allá de las apariencias hay una sabiduría perpetua?
¿Vivimos, o andamos como zombis sin ver lo que nos rodea?
El verdadero vivir, ese al que aspiramos como conjunto, solo es posible al recuperar la sensación de ¡guau!; esa sensación que, de no existir, es porque miramos un árbol mientras vemos algo que nos protege del sol o se interpone en el camino. O miramos una nube y solo nos vienen a la mente las posibilidades de lluvia. O escuchamos a un amigo mientras pensamos en cómo responder. Todo cambia cuando aprendemos a mirar, mirar con todo nuestro ser y no solo con los ojos.
Esa admiración y respeto solo son posibles cuando miramos un árbol y miramos un árbol; o hablamos con alguien y solo hablamos con ese alguien. Es entregarnos a una causa y que esa causa esté en nuestro corazón y también en nuestras manos, pies, rodillas y antebrazos. Vivir es entrega porque hay divinidad en toda relación. Vivir es atención porque no queremos perdernos los pequeños milagros que nacen con cada suspiro. Y, como consecuencia, es quedarse boquiabierto al volvernos conscientes de la gracia, la armonía y la ligereza con la que todo sucede en la vida cotidiana.
Imposible no caerse de rodillas y dar mil gracias al cielo cuando vemos el mundo tal y como es.